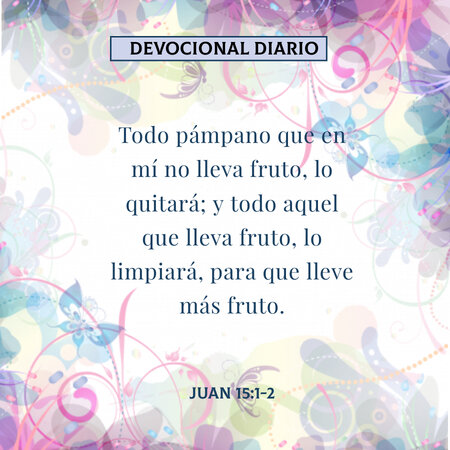Escucha:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. (Juan 15:1-2)
Piensa:
Hace dos años sembré un rosal en la esquina de mi jardín. Iba a producir rosas amarillas. Y debía producirlas en abundancia. Sin embargo, durante estos dos años, ¡no ha florecido ni una sola vez!
Le pregunté al florista a quien le compré el arbusto por qué estaba tan desprovista de flores. Lo había cultivado con cuidado; lo había regado a menudo; había fertilizado la tierra alrededor lo mejor posible. Y había crecido bien.
“Esa es la razón exacta — me dijo el florista —. Esa clase de rosa necesita la peor tierra del jardín. El terreno arenoso sería el mejor y nunca ni un poquito de fertilizante. Quítele la tierra fértil y ponga tierra pedregosa en su lugar. Pode el arbusto vigorosamente. Entonces florecerá.”
Lo hice y el arbusto floreció, vistiendo el amarillo más hermoso que la naturaleza conoce. Entonces hice una reflexión moral: esa rosa amarilla es como muchas vidas. Las dificultades desarrollan belleza en su alma; prosperan en medio de los problemas; las pruebas hacen florecer lo mejor que hay en ellas; la holgura y la comodidad y el aplauso sólo las dejan estériles.
Las flores más bellas florecen tanto en el más arenoso de los desiertos como en los invernaderos. El Señor, para nuestro bien, conoce de antemano el terrerno correcto en el que debemos estar hoy, la cantidad de tierra que pisarán nuestros pies y los caminos pedregosos que tendremos que atravesar. Él es en nosotros, el mismo jardinero.
Ora:
Señor, gracias por ser mi jardinero, transformándome cada día y guíandome por el camino necesario, plantando en mi espíritu las semillas de las que deseas, rinda el mayor fruto para glorificarte y servirte. Amén